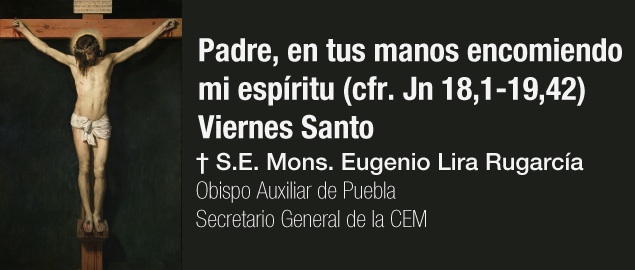
“Todo está cumplido”, dijo Jesús, “e inclinando la cabeza, entregó el espíritu”. Contemplando muerto en la cruz al Hijo único del Creador de todas las cosas, Dios verdadero que por nuestra salvación se ha hecho uno de nosotros, comprendemos llenos de asombro lo inimaginable: hasta dónde es capaz de llegar Dios en su amor por nosotros.
“Él –como anunciaba el profeta Isaías– soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores… Él soportó el castigo que nos trae la paz”[1]. Jesús ha bajado hasta nosotros para, amando hasta el extremo de aceptar una muerte de cruz[2], liberarnos de las cadenas del pecado, que nos empuja hacia abajo, hacia el mal y la muerte, y elevarnos a la altura de la vida verdadera, libre, plena y eternamente feliz de Dios.
Fijando la mirada en el crucificado, podemos exclamar con el poeta: No me mueve, mi Dios, para quererte / el cielo que me tienes prometido, / ni me mueve el infierno tan temido / para dejar por eso de ofenderte. / Tú me mueves, Señor, muéveme el verte / clavado en una cruz y escarnecido… / muévenme tus afrentas y tu muerte / Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera, / que aunque no hubiera cielo, yo te amara, / y aunque no hubiera infierno, te temiera[3].
Mirando a Jesús traicionado, abandonado, calumniado, humillado, maltratado, azotado, coronado de espinas, injustamente condenado, despojado de todo, clavado en la cruz, agonizando y muriendo, comprobamos que, como dice la carta a los Hebreos: “no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas, excepto el pecado”[4].
Él nos comprende cuando padecemos una enfermedad, una discapacidad, una depresión. Cuando sufrimos una infidelidad. Cuando somos víctimas de la injusticia. Cuando padecemos alguna forma de violencia. Cuando enfrentamos una crisis económica. Cuando lloramos la muerte de un ser querido. Cuando vemos cercana la muerte. ¡Sí! Jesús nos comprende, nos acompaña, nos ayuda y nos enseña cómo transformar el sufrimiento en una fuente de bien para nosotros mismos y para los demás: confiando en Dios y en la omnipotencia de su amor.
¡Confiemos en Dios! Con Cristo y como Cristo, digámosle: “En tus manos encomiendo mi espíritu y tú, mi Dios leal, me librarás”[5]. Él nos dará la fuerza para ser libres; para vivir con identidad y dignidad; para vencer al mal con el bien, dando lo mejor de nosotros a los demás, como Cristo, que en la cruz nos regaló por Madre a su propia Madre, e hizo brotar de su costado sangre y agua para alimentar, como decía san Juan Crisóstomo, “a quienes… ha hecho renacer”[6].
Como discípulos misioneros de Cristo, confiemos en Dios e involucrémonos en la vida, necesidades y sufrimientos de los demás, como lo ha pedido el Papa Francisco[7]. Así contribuiremos a edificar una familia y un mundo mejor. Y el Señor hará nuestra vida plena y eternamente feliz.
[1] Cfr. 1ª Lectura: Is 52,13-53,12.
[2] Cfr. Aclamación: Flp 2, 6-11.
[3] ANÓNIMO, en: www.franciscanos.org/oracion/nomemueve.html.
[4] Cfr. 2ª Lectura: Hb 4,14-16; 5, 7-9.
[5] Cfr. Sal 30.
[6] Catequesis 3, 13-19.
[7] Cfr. Evangelii Gaudium, 24.
